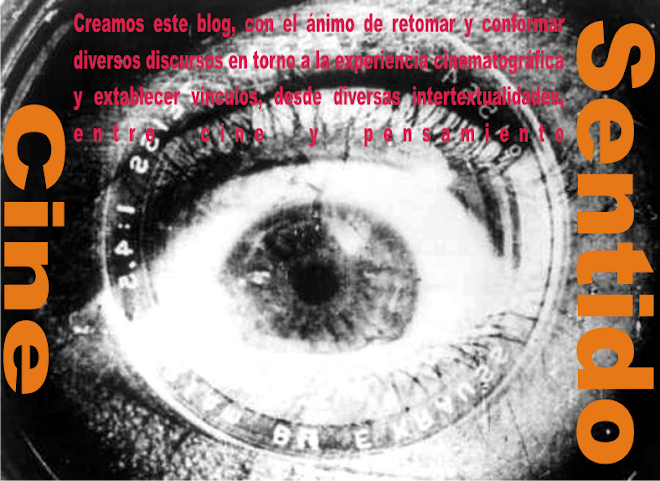Cada vez nos resulta más evidente que la práctica cinematográfica le genera, constantemente, diversos problemas (en todos los órdenes) a la filosofía. A partir de los nuevos mecanismos de percepción de la imagen que nos genera el cine, empieza una espiral permanente de aproximaciones desde variadas posturas conceptuales. Aunque, de ninguna manera, la intención del cine debe ser la de pontificar sobre postulados filosóficos, a veces sí sucede que los directores utilizan de forma directa algunas proposiciones del mundo de la filosofía en la configuración de la historia. Ello no indica, por supuesto, que el nivel de reflexión desarrollado en el filme sea lo suficientemente profundo como sí se aspira que llegue a ser en la filosofía.
Como nos apasionan, tanto el cine como la filosofía, nos hemos detenido en el análisis de una obra que encontramos cargada de referencias a conceptos de filósofos, de distintas corrientes y épocas; se trata de la Trilogía Matrix (Matrix (1999), Matrix Reloaded (2003) y Matrix Revolutions (2003)) de los hermanos Wachowski.
La película tiene interesantes recursos plásticos y técnicos, los cuales no serán el motivo de análisis, pues preferimos concentrarnos en el abigarrado sincretismo temático, que nos hace un recorrido por diversos saberes. No es que desconozcamos su valor formal (quizá, lo más importante del filme), por el contrario, somos totalmente conscientes del mismo, ¿cómo no reconocer el uso de la técnica “bullet time”, que es un novedoso aporte para la creación de atmósferas digitales? La puesta en práctica de esta técnica y los finos efectos especiales le han proporcionado innumerables premios al filme. “El“bullet time” es una técnica que consiste en aparentar que se congela la acción mientras la cámara sigue moviéndose alrededor de la escena. El efecto visual se consigue utilizando múltiples cámaras que graban la acción desde distintas posiciones a una cantidad elevada de fotogramas por segundo, posteriormente se intercalan los fotogramas de cada una de las cámaras”. Dado que este magnífico soporte audiovisual es evidente, lo que nos parece atractivo para analizar es cómo el mismo logra insertarse y ponerse al servicio de la historia fantástica que nos entrega la Trilogía Matrix.
Los hermanos Larry Wachowski (1965) y Andy Wachowski (1967) son oriundos de Chicago. Interesados en el cómic desde su adolescencia, terminaron dedicándose al cine en la década de los noventa, escribiendo el guión para un filme de terror (Asesinos, 1995) de Richard Donner y realizando un thriller (Bounds, 1996), que sería su primer largometraje. Luego vino el gran superéxito comercial: Matrix, que los posicionó como unos de los más taquilleros de Hollywood. En el 2005 regresaron con otra exitosa producción: V for Vendetta.
Toda realidad es una simulación
La historia de Matrix es sencilla: todo parte desde que Thomas Anderson, un programador informático que trabaja en una empresa de software, descubre que su “juego” virtual en el que trata de hallar respuestas acerca de la Matrix, utilizando el alias de Neo, empieza a tomar realidad y a implicarlo directamente en el desarrollo de la realidad virtual que tiene por nombre: Matrix. Una extraña llamada le advierte de su compromiso con la resolución del complicado enigma, pues para un grupo de rebeldes que luchan contra el poderío de la Matrix (encabezados por Morpheo y Trinity), Neo aparece como el elegido, el salvador, la única esperanza que les queda para salvaguardar la memoria histórica humana, ahora confinada en la ciudad de Zión. Lo que desarrolla la película es el camino seguido por Neo y sus amigos para develar y confrontar el determinismo a que están sometidos por la Matrix. A este sencillo argumento, los hermanos Wachowski le agregan diversos tópicos reflexivos que se acercan levemente al universo de la filosofía. Sobre éstos es que nos vamos a referir, estableciendo relaciones que pueden no corresponder con la intención de los directores.
 En primer lugar, es importante señalar los diversos giros que se presentan tratando de definir la Matrix y el alcance que ella tiene. Una primera referencia nos aproxima al “mito de la caverna” de Platón. Frente a la Matrix (el todo ordenador que parece poseer la verdadera realidad) los seres humanos quedan en una posición de sumisión. Es como si la esclavitud fuera un estado congénito que implica toda la mente humana. En la Matrix está la verdad no conocida, y esa extraña facultad, le proporciona el poderío para manejar a su antojo las acciones humanas. El antiguo mito platónico ahora es revivido por medio de programas de computador (la Matrix es uno más). Y ante aquella relación con el entorno por medio de la simulación, debe levantarse el sujeto que amplía suficientemente la percepción y descubre su limitada visión. Neo, entonces, es el elegido que debe hacerle ver a sus congéneres que la realidad cotidiana no es real, sino un mundo virtual sujeto a una codificación.
En primer lugar, es importante señalar los diversos giros que se presentan tratando de definir la Matrix y el alcance que ella tiene. Una primera referencia nos aproxima al “mito de la caverna” de Platón. Frente a la Matrix (el todo ordenador que parece poseer la verdadera realidad) los seres humanos quedan en una posición de sumisión. Es como si la esclavitud fuera un estado congénito que implica toda la mente humana. En la Matrix está la verdad no conocida, y esa extraña facultad, le proporciona el poderío para manejar a su antojo las acciones humanas. El antiguo mito platónico ahora es revivido por medio de programas de computador (la Matrix es uno más). Y ante aquella relación con el entorno por medio de la simulación, debe levantarse el sujeto que amplía suficientemente la percepción y descubre su limitada visión. Neo, entonces, es el elegido que debe hacerle ver a sus congéneres que la realidad cotidiana no es real, sino un mundo virtual sujeto a una codificación. Un segundo problema, traído de la filosofía, es la pregunta por lo real. Aquí la cercanía más evidente es con el discurso de Descartes. Siguiendo el método de la duda se busca depurar las múltiples opciones para concebir la realidad. La búsqueda de la realidad verdadera es el problema que atraviesa toda la trilogía. Neo actúa siguiendo un proceso similar al propuesto por Descartes, quien se preguntaba constantemente “¿cómo distingo la realidad de los sueños?”. La pregunta ¿qué es la Matrix? Es la que impulsa a Neo. La respuesta está afuera y lo está buscando. En este cruce de universos reales y virtuales, la Matrix aparece como una “pantalla” que nos separa de lo real, como “lo real que distorsiona nuestra percepción de la realidad” La película termina por corroborarnos que lo que experimentamos como realidad es un simulacro. ¿De qué realidad nos habla, entonces? Tal vez, lo que busca sugerir es la imperfección del mundo como signo de realidad y de virtualidad. De esta manera se reafirma que la realidad no es verdadera sino que es un vacío poderoso que hace inconsistente la realidad. Lo positivo que parece insinuarnos es que siempre habrá un obstáculo insuperable. La realidad, entonces, sería aquello que resiste. Este guiño libertario, por supuesto, nos seduce y nos lleva a recordar el aforismo de Heráclito que nos habla de la continua agitación constitutiva de la naturaleza contradictoria del universo.
Un segundo problema, traído de la filosofía, es la pregunta por lo real. Aquí la cercanía más evidente es con el discurso de Descartes. Siguiendo el método de la duda se busca depurar las múltiples opciones para concebir la realidad. La búsqueda de la realidad verdadera es el problema que atraviesa toda la trilogía. Neo actúa siguiendo un proceso similar al propuesto por Descartes, quien se preguntaba constantemente “¿cómo distingo la realidad de los sueños?”. La pregunta ¿qué es la Matrix? Es la que impulsa a Neo. La respuesta está afuera y lo está buscando. En este cruce de universos reales y virtuales, la Matrix aparece como una “pantalla” que nos separa de lo real, como “lo real que distorsiona nuestra percepción de la realidad” La película termina por corroborarnos que lo que experimentamos como realidad es un simulacro. ¿De qué realidad nos habla, entonces? Tal vez, lo que busca sugerir es la imperfección del mundo como signo de realidad y de virtualidad. De esta manera se reafirma que la realidad no es verdadera sino que es un vacío poderoso que hace inconsistente la realidad. Lo positivo que parece insinuarnos es que siempre habrá un obstáculo insuperable. La realidad, entonces, sería aquello que resiste. Este guiño libertario, por supuesto, nos seduce y nos lleva a recordar el aforismo de Heráclito que nos habla de la continua agitación constitutiva de la naturaleza contradictoria del universo. Por otra parte, cuando Neo ingresa a la Matrix, es recibido con la sentencia: “bienvenido al desierto de lo real”. Esta es una alusión clara al texto, Simulacro y simulación de Baudrillard (otro de los filósofos referenciados en el desarrollo de la película). Según el filme, a ese estado simulado del mundo se ha llegado gracias al desarrollo de la Inteligencia Artificial (“la conciencia que generó una raza de máquinas”), luego de captar la energía bioeléctrica del cuerpo para suplantar la energía solar. Sobre esta situación, Baudrillard se había manifestado así: “El éxito fantástico de la inteligencia artificial ¿no procede del hecho de que nos libera de la inteligencia real, del hecho de que hipertrofiando el proceso operacional del pensamiento nos libera de la ambigüedad del pensamiento y del enigma insoluble de su relación con el mundo?”.
Por otra parte, cuando Neo ingresa a la Matrix, es recibido con la sentencia: “bienvenido al desierto de lo real”. Esta es una alusión clara al texto, Simulacro y simulación de Baudrillard (otro de los filósofos referenciados en el desarrollo de la película). Según el filme, a ese estado simulado del mundo se ha llegado gracias al desarrollo de la Inteligencia Artificial (“la conciencia que generó una raza de máquinas”), luego de captar la energía bioeléctrica del cuerpo para suplantar la energía solar. Sobre esta situación, Baudrillard se había manifestado así: “El éxito fantástico de la inteligencia artificial ¿no procede del hecho de que nos libera de la inteligencia real, del hecho de que hipertrofiando el proceso operacional del pensamiento nos libera de la ambigüedad del pensamiento y del enigma insoluble de su relación con el mundo?”.Desde esta posición, la Matrix aparece como un mundo soñado, manejado por computador para tenernos bajo control, para convertir al ser humano en una batería. De esta forma, se vive una servidumbre maquínica – en un sentido cibernético, sistema de control automático –. Los hombres son dispositivos que procesan información para una acción que alimenta el sistema dado. Los seres ya no nacen sino que son cultivadores de la Matrix. Es evidente que hay una dependencia funcional entre los elementos y frente al sistema de control. En ese estado, se ha hecho que las acciones verbales sobren, lo que ya había pasado con el cuerpo. De nuevo volvemos a recurrir a Baudrillard: “Por haber hecho del cuerpo y del lenguaje unos sistemas artificiales entregados a la inteligencia artificial, no solo los hemos librado a la estupidez artificial sino también a todas las aberraciones virales nacidas de esta artificialidad sin recursos”.
Libertad y proyecciones del yo
El problema de la libertad es otro de los abordados con algún cuidado en la película. Son varias las referencias que podrían establecerse, pero nos parece que la más adecuada es la de Sartre. Puesto que lo real es la existencia tal como nos ha sido dada, ya no resulta importante preguntarnos sobre el “por qué”. Es más eficaz conocer el “cuándo” y el “cómo” generadores de la simulación, para que la imaginación (como conciencia en tanto que realiza su libertad) nos lleve al convencimiento del “estar-en-el-mundo”, es decir, de lo real, de lo que existe. Sartre nos dice que “lo irreal está producido fuera del mundo por una conciencia que queda en el mundo y el hombre imagina porque es trascendentalmente libre”.

El reconocimiento de esa condición de ser en la libertad es lo que posibilita mantener siempre una lucha por el propósito, como nos lo indica la película – el propósito del arquitecto (creador de las diversas versiones de la Matrix) es utilizar todas las variables para equilibrar la ecuación. El propósito de la pitonisa (conservadora de la profecía) es desequilibrar la ecuación para lograr que Zión se preserve –. El factor de unión entre los habitantes de Zión es la tendencia a desobedecer. Esto les asegura una conciencia libertaria para enfrentar el problema de la elección. Según la pitonisa, ya todo está decidido y lo que se debe hacer es buscar el “por qué” se tomó esta decisión. Lo importante es reconocer la sensación en sí que se tuvo al tomar esa decisión. Sartre advertía que “si verdaderamente la existencia precede a la esencia, el hombre es responsable de lo que es, sobre él recae la responsabilidad total de su existencia”.
La debilidad de los sistemas (y esa es la gran diferencia con los humanos) es que por más complejos que sean, están sujetos a sus propias leyes. Eso les da poderío pero, también, es su gran debilidad. Para enfrentar a la Matrix (el sistema enemigo) hay que estar dentro de ella y dar los combates a través de sistemas de simulación. La Matrix no se puede decir sino experimentar, y para ello, hay que liberar a la mente del miedo.
 Según Slavoj Zizek, quien a su vez sigue (en parte) a Lacan para la lectura del filme, la Matrix es como “el ‘gran Otro’ lacaniano, el orden simbólico virtual, la red que estructura nuestra realidad”. Ese Otro es asumido como sustancia social que mueve los hilos haciendo que el sujeto quede alienado por la determinación del Otro. Pero dado que ese Otro solo tiene existencia virtual, es la misma fantasía la que lo crea, la que apunta a otorgarle facultades de dominio sobre la cosa (sujeto) para determinarla. Esa fantasía no dista mucho de existir gracias a un proceso paranoico que lleva a materializar ese Otro que ordena la existencia. En el filme, la realidad misma se ha vuelto paranoica, pues ya no hay separación entre lo simbólico y lo real. Neo queda atrapado en un programa de computador, donde encuentra la imagen propia residual, la proyección mental del “yo” digital. El mundo que Neo conoció, ahora vive en la Matrix, una “simulación neuro-interactiva”.
Según Slavoj Zizek, quien a su vez sigue (en parte) a Lacan para la lectura del filme, la Matrix es como “el ‘gran Otro’ lacaniano, el orden simbólico virtual, la red que estructura nuestra realidad”. Ese Otro es asumido como sustancia social que mueve los hilos haciendo que el sujeto quede alienado por la determinación del Otro. Pero dado que ese Otro solo tiene existencia virtual, es la misma fantasía la que lo crea, la que apunta a otorgarle facultades de dominio sobre la cosa (sujeto) para determinarla. Esa fantasía no dista mucho de existir gracias a un proceso paranoico que lleva a materializar ese Otro que ordena la existencia. En el filme, la realidad misma se ha vuelto paranoica, pues ya no hay separación entre lo simbólico y lo real. Neo queda atrapado en un programa de computador, donde encuentra la imagen propia residual, la proyección mental del “yo” digital. El mundo que Neo conoció, ahora vive en la Matrix, una “simulación neuro-interactiva”.Aunque en el filme se le trata de dar cabida al destino para explicar la sujeción, la misma pitonisa le dice a Neo que es la mente la que hace real las cosas. Entonces, según ese planteamiento, podríamos decir que la determinación proviene es de la sugestión.
 Tal como lo propone la película, el proceso para liberarse de la Matrix, se da por medio de la figura judeo-cristiana del elegido. Una primera Matrix había sido creada para que todos fueran felices pero terminó frustrándose – un paraíso que no soportó su propio tedio –. Luego hubo otra oportunidad, la segunda Matrix, inscrita en el periodo civilizado (fortalecido por el pensamiento) que terminó agobiando la existencia humana y cediéndole el paso a la máquina – el problema del libre albedrío y las nefastas consecuencias que hicieron de los seres humanos un virus, un cáncer para el planeta –. Así las cosas, Neo como elegido, es la presencia que representa la dignidad humana. La dignidad se transfiere a ese otro que es uno (no varios), y que es invulnerable. Esa concepción mesiánica se viene a pique cuando el elegido falla. La función de éste se da gracias a la transferencia que le confieren los otros. Su lugar está dado por los otros. Asimismo, también la Matrix se alimenta en la medida en que entramos o vamos hacia ella. Nos necesita. Somos sus creadores.
Tal como lo propone la película, el proceso para liberarse de la Matrix, se da por medio de la figura judeo-cristiana del elegido. Una primera Matrix había sido creada para que todos fueran felices pero terminó frustrándose – un paraíso que no soportó su propio tedio –. Luego hubo otra oportunidad, la segunda Matrix, inscrita en el periodo civilizado (fortalecido por el pensamiento) que terminó agobiando la existencia humana y cediéndole el paso a la máquina – el problema del libre albedrío y las nefastas consecuencias que hicieron de los seres humanos un virus, un cáncer para el planeta –. Así las cosas, Neo como elegido, es la presencia que representa la dignidad humana. La dignidad se transfiere a ese otro que es uno (no varios), y que es invulnerable. Esa concepción mesiánica se viene a pique cuando el elegido falla. La función de éste se da gracias a la transferencia que le confieren los otros. Su lugar está dado por los otros. Asimismo, también la Matrix se alimenta en la medida en que entramos o vamos hacia ella. Nos necesita. Somos sus creadores.El problema es que en la primera parte de la trilogía, el “proceso redentor” de Neo, sólo es válido en la Matrix, lo cual confirma que estamos determinados tanto en la Matrix como en el mundo real. Por esa razón, es preciso que Neo retorne a la Matrix (Matrix Reloaded) pues es ahí donde debe librarse la batalla.
En la última parte de la trilogía (Matrix Revolutions) se intenta llevar más allá la problemática. Neo aparece atrapado en una tercera realidad (no es lo real, no es la Matrix, es un “más allá trascendente”). Allí va a descubrir que algunos enemigos persisten: los agentes (“programas conscientes” que pueden entrar y salir de cualquier software). Y la mayor revelación que tiene, es que el agente Smith es el otro Neo pero negativo, el opuesto de la ecuación tratando de equilibrarla. Para Neo, por tanto, eliminar a Smith es eliminarse a sí mismo. Pero esa interesante alusión a un “más allá trascendente” no logra desarrollarse satisfactoriamente – como sucede con todas las preocupaciones conceptuales esbozadas en el filme – sino que termina de forma lamentable, presentando la esperanza como último recurso. La pitonisa cierra la trilogía, refiriéndose a la “salvación” que les trajo Neo, con las siguientes palabras: “yo no lo sabía pero tenía fe”.
Imágenes (de los directores y del filme) tomadas de la red.